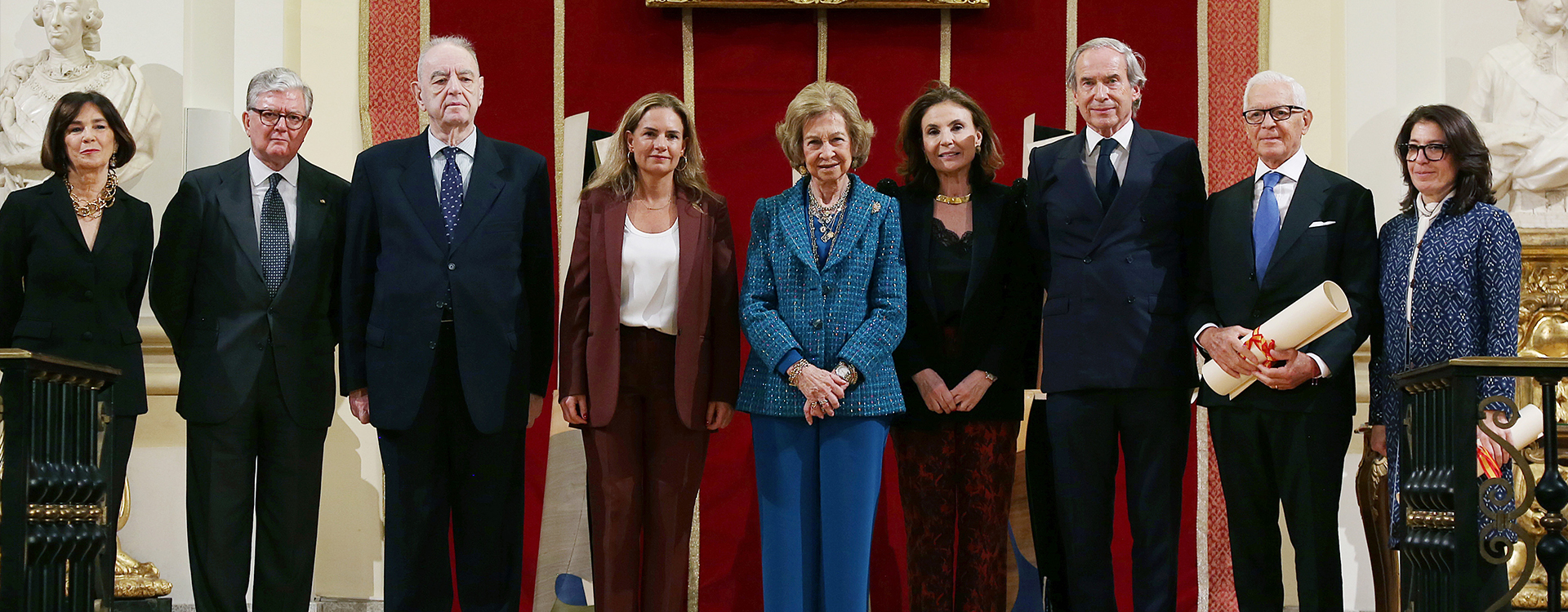Desde cualquier ángulo que elijamos para aprehender la obra de Carmen Laffón, su profunda vocación es el hilo conductor a través del cual siempre podremos valorar de la mejor y más justa manera su obra; valorar con admiración toda una vida dedicada y entregada al arte que, de manera tan coherente y consecuente, conformó su persona y su sabia humanidad.
Al recordar la figura y obra de Carmen Laffón es imposible no evocar su bellísimo discurso de ingreso en la Academia en enero del año 2000, titulado Visión de un paisaje. Su narración contempla el recorrido del río Guadalquivir, desde el paso por su ciudad natal hasta la desembocadura final en Sanlúcar de Barrameda. Con acertadas comparaciones, más aún, con elegantes analogías, nos cuenta sus sentimientos y emociones, el verdadero caudal que hace fluir su obra durante el largo recorrido que transcurre incluso más allá de su vida profesional.
Dejándose llevar por las orillas del río, podría igualmente fluir el extenso historial de sus exposiciones en las que se fue manifestando la amplitud de su mirada. Una mirada que se desliza en puntuales apreciaciones y detalles, que capta momentos, luces y sombras del paisaje y que se extiende en todos y en cada uno de los diferentes géneros de su pintura, a los que tan intensamente se entregó y que tuvimos la suerte de disfrutar.
El paisaje y el lugar fue el título de la exposición que realizó el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla en otoño de 2014, tal vez la más completa y rotunda de toda su carrera, donde pudimos apreciar los momentos cumbre en los que su pintura y escultura aparecían de la manera más excelsa y rotunda. El título de la muestra unía acertadamente el género artístico fundamental y la importancia del vínculo con el espacio territorial donde se generaba, dando como resultado el desarrollo de una amplia variedad de propuestas artísticas, novedosas y arriesgadas, como no se le habían visto en otras exposiciones. Como cubierta para el exquisito diseño del catálogo, escogió el artista Juan Suárez la serie de pinturas Estudios de cielo. Estos bocetos que, en realidad son cuadros de tamaño considerable, abarcaban una superficie de más de quince metros de largo y se realizaron como instalación para la bóveda del palacio de San Telmo de Sevilla, con la idea de crear un ambiente en torno a otra obra, La parra en otoño, escultura que también debía de haberse situado en ese espacio.
Las pinturas, que fueron rechazadas en un principio por la artista para su colocación definitiva, son aludidas y traídas aquí como referencia, porque contienen toda la carga del sentir que la pintura de Carmen Laffón poseía. Un sentir, un encontrarse con lo pintado que permaneció de un modo constante y reconocible a lo largo del recorrido y en cada una de las diferentes etapas por las que fue pasando.
Como consecuencia de las características informales que en esta obra aparecen y que pudieran dar pistas falsas, se ha dicho lo que siempre fue obvio: que Carmen Laffón no es una pintora abstracta y yo me atrevería a decir con la misma aseveración y por los mismos motivos que tampoco la pintura de Carmen Laffón es realista. No es realista en la medida en que su pintura no responde a un reflejo de lo que se ve. La mirada y la visión sirven para captar la imagen, pero ésta debe ser trasladada al ámbito de la pintura donde no se trata de verificar sino de crear una nueva realidad que sea más abierta. No es realista como para situarla (y ha ocurrido con demasiada frecuencia) en la misma categoría que la de sus compañeros y amigos realistas madrileños. No sólo les separa una diferente poética: le separa fundamentalmente el modo entender la realidad, una realidad anclada para éstos en una tradición artística conceptualmente distinta.
La pintura de Carmen no parte de una imagen o de la descripción de un lugar, sino que se genera desde una abstracción crítica que le proporciona su capacidad de visión para intervenir en la otra realidad, superando la cerrada y a veces dogmática interpretación como, desde el concepto complejo de realidad, se ha mirado la pintura española, también la clásica.
Con su particular sensibilidad expresando lo que siente, desde su entender lo pictórico da valor a su yo. Está atenta y capta los objetos banales y sencillos, los lugares y rincones cotidianos, los personajes de su ambiente y entorno. De ahí que su pintura siempre tenga una proporción humana, yo diría que casi humanista, lo que la hace sensible a diferentes capacidades de percepción y disfrute.
Se ha insistido demasiado, a mi manera de ver, en el carácter sentimental, incluso anecdótico, en la relación con su tierra y su entorno para definir y explicar su pintura. Como pintora poseedora de un gran fondo cultural crítico y exigente, potenciar ese aspecto difumina el valor de su personalidad. Entender la pintura como necesidad confesional para certificar tu vida sólo puede dar lugar a que ésta se convierta en una simple crónica que acaba siendo banal y, por tanto, perecedera. Carmen fue educada fuera de la rigidez y cerrazón de aquel momento, lo fue de manera libre y laica y en una ciudad como Sevilla, la que, por encina de las consideraciones manidas, es y ha sido antes que nada una ciudad cosmopolita. Éste es un nexo de conexión importante con el hacer de Carmen. En la entrega a la tradición de su ciudad y a su entorno popular no desaparece su característica personalidad. Lo podemos constatar incluso cuando realiza carteles para conmemoraciones o fiestas de Sevilla o de Sanlúcar. Lo representado, sea la Macarena o las carreras de caballos en la playa, es algo más que un reclamo y supera con creces la necesidad y función de lo publicitario. Se puede apreciar en esos trabajos, y por ello sobresalen, un valor artístico que va más allá del motivo y de la exigencia práctica y funcional del encargo. Y es que la imagen poética es permanente en toda la obra de Carmen, cualquiera que sea el motivo o el tema que trate, y este hacer y ser poético de su pintura se fue enriqueciendo con los años de trabajo, con la experiencia y el conocimiento: por encima del oficio, para ella la pintura es más que una forma de comunicación, que también. Es autorreferencial y esa referencia se establece en la contemplación y plasmación de lo experimentado y vivido.
Carmen, como casi todos nosotros que venimos y vivimos en una naturaleza técnica y urbana, no se posiciona ante esa naturaleza de una manera crítica ni trágica, como lo hiciera por ejemplo la pintura en el romanticismo. Ella, ante el paisaje, se sitúa intencionadamente de una manera casi deificadora, asumible y reconocible. Así, esa forma abierta y generosa hace posible que llegue a los demás en modo casi de oración. Busca la presencia y la fuerza de un lenguaje pictórico del cual se desprenda la existencia independiente de la evocación poética. Es ésta la que nos conecta, la que da validez estética al paisaje y por ello la aceptamos como tal. El enfrentamiento es con ella misma y su desafío está en el control de lo pictórico. La realidad, la pretende más allá de sus colores y sus formas; busca que su pintura sea pintura antes que una representación. El compromiso de la artista no es entonces con una realidad dada sino con aquella otra que ella modifica y modela en el objeto representado.
Su arte nos enseña una manera de mirar, una manera de conocer, de acercarnos a las cosas y, por lo tanto y sobre todo, una manera de entender el mundo. Su mirada sobre el arte ocupa un espacio ilimitado. Encuentra su razón de ser en sí misma y por ello su alcance es infinito. No necesita justificación. La mirada se convierte en el propio hecho estético, y en el encuentro con la obra aparece la opción de convertirse en pensamiento. La visión de la forma conlleva también la esencia de su plasmación. Dice Hans-Georg Gadamer: “En la obra de arte no sólo se remite a algo, sino que en ella está propiamente aquello a lo que se remite”.
Ese sentido amplio y culto de su pintura, desprendida de una asentada localización, nos permite establecer asociaciones amplias que enriquecen la interpretación. Con su insistencia sobre un tema realizado mediante un proceso continuo, Carmen busca, más allá incluso de una conciencia premeditada, desarrollar un proceso mental que pueda enriquecer el valor de la imagen reconocible.
Así, en la exposición de La Cartuja aludida, en la serie de Los cotos, momento cumbre no sólo de aquella exposición, sino que, yo diría, de toda su obra, se puede establecer una analogía con el concepto y la manera que tuvieran Monet en su obra sobre Giverny o Cézanne con la Montaña Sainte-Victoire. Y así como el pintor de Aix-en-Provence hizo existir un lugar más allá de lo anodino que resulta el accidente geográfico, también Carmen da vida y existencia a Los cotos. Se podría decir, si se me permite el descaro, que es Carmen Laffón quien hace visible Los cotos y que existen para nosotros gracias a ella. Al pintarlos, Carmen los recupera de su origen ausente. En la manera de posicionarse ante la naturaleza mantiene un equilibrio entre la admiración y el respeto, y este posicionamiento, carente de dramatismo y transcendencia, hace que su obra se distancie de la pintura de algunos artistas expresionistas o abstractos con los que formalmente pudieran establecerse comparaciones. “El paisaje se piensa en mí y yo soy su conciencia”, decía Cézanne.
Carmen se adueña de los lugares, los convierte en su paisaje porque la naturaleza que percibimos en ellos es el reflejo de la misma fuerza que los inspira, de su yo, que se sitúa por delante de su propia experiencia. Es ella, la artista, la que hace que dejen de ser motivo, que dejen de ser representación, incluso naturaleza, para ser antes que nada pintura exquisita y hacedora de un valor estético que transciende y acaba iluminando las orillas del río. ¿No es esto lo que lo convierte en arte? ¿No es eso lo que encontramos en los Nenúfares de Monet?
En la exposición de La Cartuja se vieron otras obras importantes. Me refiero a las esculturas que son consecuencia de encuentros con materiales hallados in situ. En ellas, de manera arriesgada, Carmen emplea elementos extraídos de la realidad de ese entorno. Un inicio de esta práctica estuvo presente en otra magnífica exposición como fue La viña, realizada en la abadía de Silos.
Caballetes, cubas o vigas, objetos encontrados… los hace partícipes de “su nueva realidad” al entrelazar un diálogo de materiales y útiles de empleo artesanal con elementos de uso industrial o mecánico. El resultado sorprendente son las magníficas obras Caballete con tronco verde o Caballete con elementos verticales, Peine. Una mezcla entre la poética rural de las esculturas de Miró y la rigidez formal que aparecen en las primeras obras próximas al minimalismo de Anthony Caro.
Puede resultar comprometido, pero me arriesgo a ello, establecer no en un sentido estricto, pero sí como proposición, una analogía entre la serie La sal, última de las grandes obras de Carmen, con el gran poema de W.H. Auden Elogio de la piedra caliza. Como el poeta inglés, la manera de secuenciar y estructurar la serie, la mirada sobre el lugar y, sobre todo, la proyección de su yo donde acontece, transforman el motivo en categoría poética.
Son significativas estas comparaciones porque nos dan la dimensión de su pintura y establecen relaciones que valoran de modo abierto su trabajo sobrepasando, aunque las contenga, referencias al ámbito de una cultura tradicional y local. Porque es muy significativo que los textos sobre su pintura provoquen citas, por ejemplo, en los de Calvo Serraller, de poemas de T.S. Eliot o comparaciones con imágenes del cineasta Carl Dreyer, o si quien escribe es Juan Bosco Díaz-Urmeneta, acabe nombrando a John Dewey o Gilles Deleuze. Son llamativas, igualmente, las referencias a artistas de vanguardia que Carmen hace en su discurso de ingreso: Rothko, Walter De Maria, Agnes Martin o Robert Ryman encuentran su lugar a lo largo del recorrido del río. Estas referencias abundan en la percepción de una pintura que se extiende más allá del lugar y su entorno. El arte no es imitación ni una fabricación que responda al instinto o el buen gusto. Es un proceso de expresión cuya dimensión está en la fuerza y validez de lo proyectado…, “porque cuando termina el río y comienza el mar abierto, la imaginación vuela, o, mejor dicho, navega a países desconocidos de leyendas y aventuras, de esperanzas e incertidumbres suscitando en mí cuando lo contemplo sentimientos y pensamientos más allá del tiempo”,podemos leer en su texto académico.
Lo que no es cuestionable ni tan siquiera debatible es que su pintura, tanto en la elaboración material como conceptual, es antes que nada pictórica. Su obra es libre y la expresión de esa libertad hace posible la comunicación con el espectador y más allá del oficio, da validez a la imagen que lo transmite. La pintura de Carmen Laffón, como sucede en los grandes hechos que acaban convirtiéndose en arte, contiene además de su singular poética unas referencias a la contemporaneidad, que no dependen tanto de la coincidencia en el tiempo como de la posición responsable y comprometida del artista. Carmen mantuvo siempre un contacto comprometido con su ciudad y la altura de su nivel cultural y artístico. En su momento, con los artistas sevillanos Teresa Duclós y José Soto, contribuye a la creación y puesta en marcha de la galería La Pasarela, que iba a ser importante a la hora de dar a conocer en la ciudad la pintura contemporánea. Gracias a esta iniciativa también conoció a los pintores, entonces estudiantes de arquitectura, Gerardo Delgado, José Ramón Sierra y Juan Suárez, con los que mantendrá una relación artística y sobre todo de amistad. Ellos fueron capaces de generar un ambiente de inquietud y exigencia en aquellos momentos, dando lugar a una expansiva actividad cultural en Sevilla.
Ese compromiso y solidaridad caracterizó siempre la conducta cívica de Carmen comprometiéndose con actitudes culturales, sociales y políticas de progreso. Se sintió responsable con la Academia y pese a la distancia, con notable esfuerzo en su asiduidad a las sesiones, permanecía al tanto de las actividades y cuestiones que en ella se debatían. Formó parte de las comisiones de Museos y Exposiciones y también de Monumentos y Patrimonio Histórico, estando pendiente sobre todo de aquello que pudiera tener relación con Andalucía. Vivió con disgusto la ausencia de la mujer en la Academia en la etapa de su incorporación, y vivió con alegría el ingreso de cinco nuevas compañeras que suponía el inicio de un nuevo momento y reparación de lo que era una injustificada situación. Si no fue su actuar de facto lo que vinculó a Carmen con la Academia, sí lo fue su preocupación por la actualización y el sentido de la institución, que consideraba necesaria en el ámbito cultural del país. Era exigente ante las propuestas de ingreso de nuevos académicos en los que esperaba encontrar la categoría profesional e intelectual que supusiera una aportación enriquecedora a la institución.
Si es cierto que la vida y la obra se comunican, sintámonos afortunados y agradecidos por el privilegio de haberlas compartido con Carmen, sobre todo, celebremos y agradezcámosle que podamos por medio de esa generosa entrega, su pintura, seguir sintiendo que continúa entre nosotros. Permíteme, Jacobo Cortines, que tome prestados los últimos versos de la oda que a tu gran amiga dedicaste, para dejar un espacio bien abierto donde habite y permanezca nuestro recuerdo y su memoria: “Gracias, querida Carmen, por tu ejemplo, / por tus lienzos, carbones y esculturas / por tu amistad abierta de horizontes. / Y gracias por el don de estos” Sarmientos”, / en cuyo resplandor hallan mis horas / su necesaria paz y su sentido”.
Jordi Teixidor
A veces, en los momentos previos a la sesión, oía citar ese bellísimo discurso a otro de sus queridos amigos en la Academia, Francisco Calvo Serraller, cuando Carmen, delicada y tímida como era, argumentaba que no se le daba bien escribir, que la excusáramos de participar en alguna cosa, aduciendo su poca maña con las palabras. Al final, acababa accediendo: su generosidad y amistad leal ganaban la batalla. Y escribía, además, palabras luminosas como sus pinturas, textos que eran un poco paisajes de Sanlúcar, de su Guadalquivir.
El Guadalquivir es el río de la ciudad donde nace Laffón en el seno de una familia liberal. Sus padres se han conocido en la Residencia de Estudiantes y deciden que la niña no irá a la escuela: será educada en casa. Esa opción, poco frecuente en 1934, le brinda la oportunidad de empezar muy pronto a pintar con Manuel González Santos, amigo de la familia, por cuya indicación ingresa en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla con quince años. Poco después se traslada a Madrid, donde finaliza sus estudios y regresa de su viaje de fin de estudios a París impresionada por Marc Chagall. Después de París, llegará la beca en Roma y, al volver a la casa familiar de verano en Sanlúcar de Barrameda, los ojos de Laffón correrán tras esos paisajes que le han pertenecido, nostalgia que habla, como el estudio que reconstruye tras la venta de la casa familiar, de los paisajes eternos que hipnotizan sus cuadros. Le hablan de un transcurso sostenido que busca el ojo –la cal, las espuertas de la vendimia–, la materialidad que reiteran sus bajorrelieves y que se conjugan con la sutileza que Laffón regala y dosifica como pocos.
Luego las cosas ocurrirán deprisa. Conocerá a Juana Mordó y despegará su carrera, primero en Biosca y luego en la propia galería de Mordó. En ella convive con algunos de los nombres más reconocidos de ese momento –Millares, Saura, Lucio Muñoz, Sempere, Palazuelo, Gustavo Torner, Antonio López…–. De cualquier manera, es en Sevilla donde ejerce una de las tareas más importantes para Laffón: junto a Teresa Duclós y Pepe Soto crea en 1967 la Escuela El Taller y en 1975 se incorpora a la Cátedra de Dibujo al Natural de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla. Por eso no parece exagerado decir que la Sevilla artística hubiera sido muy diferente sin la presencia discreta, generosa y tenaz de Carmen Laffón.
Y cada vez los paisajes de fondo, para poder volverlos a sentir cuando se aleja un rato de los lugares cercanos. Pinta –y esculpe–aquello que ama para detenerlo en el tiempo y, por lo tanto, en la retina, familiaridades que comparte con nuestros ojos en una ceremonia de generosidad. Aunque es más que evocación y belleza: es la metáfora de las cosas que nunca son tan reales como se sueñan.
De hecho, sus numerosas distinciones (Premio Nacional de Artes Plásticas o la Medalla de Oro al Mérito a las Bellas Artes, entre otras), muestras en los principales museos (las recientes de Sevilla con las obras de grandes formatos en Cajasol, Bellas Artes y el CAAC o las del Botánico y la galería Leandro Navarro en Madrid); el catálogo razonado, de la mano de Juan Bosco Díaz-Urmeneta –también fallecido en 2021–, donde se reúnen más de mil trescientas piezas, hablan también de esa Carmen Laffón, trabajadora infatigable, para quien pintar era tan necesario como el aire. Así, cuando su salud se quebró un breve instante y le resultaba complicado pintar de pie, se dedicó, hasta que le fue posible volver a los grandes lienzos, a unas preciosas esculturas de las salinas, pequeñas en tamaño, frágiles y poderosas, que nos fascinaron a todos.
Esa pasión por el trabajo incansable impregnó la imaginación de Carmen y me gustaría poseer el talento de Rilke, cuando en las Cartas sobre Cézanne describe la pasión por el trabajo del pintor como una parte esencial de su pintura. Al fin y al cabo, en ambos la mirada invocaba en sí misma la necesidad de la pintura. “Soñar, porque cuando termina el río y comienza el mar abierto, la imaginación vuela o, mejor dicho, navega a países desconocidos de leyendas y aventuras, de esperanzas e incertidumbres suscitando en mí cuando lo contemplo sentimientos y pensamiento más allá del tiempo”. Escribió en el citado discurso de ingreso en San Fernando. Allí, en esos paisajes, vivirá para siempre la mirada de Carmen.