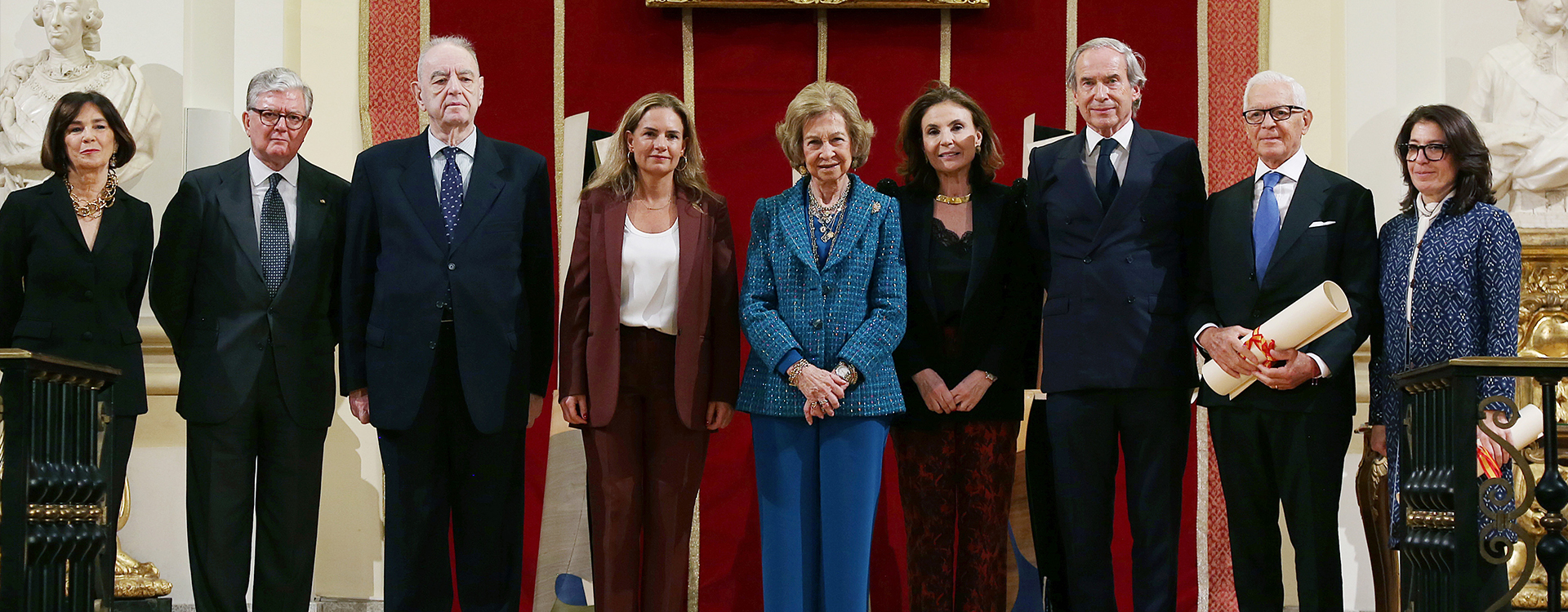Arquitecto, académico y humanista, Antonio Fernández de Alba (Salamanca, 1927-Madrid, 2024), fue recordado en la Academia con el elogio pronunciado por el arquitecto Luis Fernández-Galiano.
La figura insigne de Antonio Fernández de Alba no merece ser evocada aquí con una amalgama de recuerdos azarosos o de anécdotas personales que finjan un imposible consuelo. El trayecto biográfico de este creador e intelectual es un retrato al aguafuerte tanto de la España en que le tocó vivir como de las vicisitudes de la arquitectura del último siglo, así que no concibo mejor homenaje que recorrer juntos hoy aquí un camino que fue el suyo: un camino que se inicia con su nacimiento en Salamanca en 1927 y que en efecto se trenza con la historia de un país, España, y de una disciplina, la arquitectura.
La Salamanca dorada de Fray Luis de León es el marco de su infancia, que transcurre entre la sobria monumentalidad pétrea de la ciudad y la austera poesía horizontal de los campos circundantes, reuniendo arquitectura y paisaje en la retina del niño; un niño cuyo primer maestro será un pastor protestante, amigo por cierto de Miguel de Unamuno, y que trágicamente moriría fusilado en los inicios de la Guerra Civil. El Antonio adolescente vive los tiempos de plomo de la posguerra educando una sensibilidad tempranamente artística, que el traslado a Madrid en 1947 para estudiar la carrera expone a la influencia fértil del clima cultural de la gran ciudad. Aquí, bajo la tutela generosa de un amigo de su padre, el arquitecto José Luis Fernández del Amo, el joven estudiante forcejea con las exigentes matemáticas del ingreso en la Escuela de Arquitectura, se familiariza con un mundo nuevo de exposiciones y museos, y traba también amistad con Antonio Saura y otros artistas con los que promovería El Paso, un grupo experimental ya mítico que abre España a los vientos de fuera.
Los diez años de estudios culminan en 1957 con una doble titulación, de arquitecto y de aparejador, estimulado por el padre constructor en este último caso, pero poniendo también las bases de su destreza en el diseño de los detalles y de su atención cuidadosa a la elección de los materiales. Ese mismo año 1957 contrae matrimonio con Enriqueta Moreno, una bióloga que con el tiempo devendría psicoanalista, y abre en Madrid su despacho profesional, donde iniciaría su trabajo bajo la influencia de la arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright y Alvar Aalto. Su primera obra importante la realiza en su nativa Salamanca, en el ámbito de relaciones de su padre, y en el contexto, frecuente en aquella época, del traslado de instituciones religiosas a las periferias urbanas, poniendo en el mercado inmobiliario el suelo del centro histórico. Así surge, a las afueras de Salamanca, el Convento del Rollo, una formidable fortaleza claustral de piedra arenisca que reúne la arquitectura civil castellana con los abanicos de inspiración orgánica de su capilla: una obra deslumbrante que obtendría en 1963 el Premio Nacional de Arquitectura.
Por estas fechas construye también, en el barrio madrileño de Conde de Orgaz, el Colegio Nuestra Señora Santa María, un centro renovador de la pedagogía, promovido por un grupo de mujeres protofeministas junto con el escultor Martín Chirino, una escuela cuya arquitectura interpreta el lenguaje moderno con materiales vernáculos, que se abre a la naturaleza y que muestra una singular madurez constructiva. Durante esos años completa asimismo el Colegio Montfort en Loeches, cerca de Madrid, concebido inicialmente como seminario, que levanta sobre una loma sus macizas geometrías cerámicas para conformar un recinto de expresividad plástica, evocación histórica e integración paisajística; todo ello resolviendo una difícil cimentación sobre arcillas expansivas y caracterizando los sobrios interiores con cerchas radiales de madera que se inspiran en las de su admirado Aalto en Säynätsalo. El convento y los dos colegios resumen esta etapa temprana de su carrera, recogida en parte en los planos y dibujos que legó a esta Academia hace una década, y durante la cual lleva también a cabo proyectos tan significativos como los de los concursos para la Ópera y el Palacio de Congresos en Madrid, propuestas no realizadas pero que dan testimonio de su ambición estética, y que firma con su mentor Fernández del Amo, con el que por entonces también colabora en la formidable aventura de los pueblos de colonización.
En 1967 viaja a Estados Unidos, donde tiene la oportunidad de conocer a Louis Kahn, y la influencia del maestro de Filadelfia condicionará de manera decisiva toda su obra posterior, marcada por una monumentalidad severa de base rigurosamente geométrica, que Fernández Alba utiliza para subrayar la dignidad de lo público. Esa dignidad severa se manifiesta en la Biblioteca de Cultura Hispánica, una obra que es aún orgánica en su morbidez cerámica, aunque con ecos expresionistas y un homenaje en sordina al racionalismo madrileño. Una dignidad cívica presente también en el Colegio Mayor Hernán Cortés en Salamanca, que evoca un recinto amurallado con sus contrafuertes escalonados de piedra arenisca, y que reduce a la mitad la altura autorizada como deferencia ante el paisaje urbano plateresco. Y una dignidad expresada por último en el Carmelo de San José en la misma Salamanca, un carmelo fundado por Santa Teresa en el siglo XVI, y trasladado en la ocasión a la periferia, como diez años antes lo había sido otro convento de clausura, el del Rollo antes mencionado: una obra la del Carmelo que, por cierto, no se proyecta con el habitual claustro introvertido, sino con un desarrollo lineal que se abre al paisaje mediante sus geometrías plásticas y exactas. El Colegio Mayor y el Carmelo, obras ambas de transición entre la influencia de Aalto y la de Kahn, se terminan en 1970, y ese mismo año su arquitecto obtiene la Cátedra de Elementos de Composición en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, culminando un itinerario docente que se había iniciado en 1959, y que se extenderá fértilmente durante toda su carrera.
Bajo la sombra alargada de Louis Kahn, que amalgama con la seca severidad de las fortalezas castellanas, Fernández Alba desarrolla en los años setenta el lenguaje de una nueva monumentalidad, que ensaya en varias centrales telefónicas y torres de enlace levantadas en Burgo de Osma, Cantalejo y Pozuelo de Alarcón, y que finalmente cristaliza con dos obras: el edificio original de la Escuela de Arquitectura de Valladolid, que surgió como un proyecto de sede administrativa en un emplazamiento distinto, y cuya adaptación a otro solar y otros usos manifiesta palmariamente la condición genérica de la arquitectura, poniendo en cuestión la subordinación de la forma al programa que predica funcionalismo más ortodoxo; y el Centro de Datos del Instituto Geográfico y Catastral en Madrid, una obra que amplía la sede existente con sensibilidad volumétrica y continuidad material, monumentalizando su rigor geométrico con el artificio teorizado por Kahn de espacios servidos y sirvientes: unos elementos sirvientes que aquí se expresan con los conductos exteriores de las redes de comunicación. Pocos años después, en el Tanatorio de la M-30 madrileña, Fernández Alba asociaría este lenguaje con los diagramas horizontales escandinavos de edificios de similar programa para dignificar las ceremonias de la muerte, aliviando el velatorio con su extensión al aire libre; y se inspiraría en la obra en Daca de su admirado Kahn para asomarse al balcón de la M-30 con una imagen distintiva.
Con la instauración de la democracia, Fernández Alba ocupó algunos puestos oficiales -director del Centro de Investigación de Nuevas Formas Expresivas en 1977, y director del Instituto de Conservación y Restauración en 1985-, pero sus breves experiencias en la administración no serían tan importantes como su dedicación profesional a la intervención en el patrimonio, que al cabo se materializaría con tres proyectos en el Salón del Prado, el gran escenario urbano de la Ilustración española: allí se ocupó del Observatorio Astronómico de Juan de Villanueva, un trabajo ejemplar que le valdría el Premio Nacional de Restauración; intervino después en el invernáculo del Jardín Botánico proyectado por el mismo arquitecto neoclásico y que lleva precisamente su nombre, el Pabellón Villanueva; y allí restauró también el Hospital de Atocha, una obra nunca completada de Hermosilla y Sabatini que hoy alberga el Museo Reina Sofía; y entre los tres conjuntos participó incluso en la remodelación de la glorieta de Atocha, donde propuso recuperar la antigua Fuente de la Alcachofa tras haberse eliminado el paso elevado que desnaturalizaba la plaza. A estos proyectos patrimoniales seguirían otros -entre los cuales destaca la restauración y consolidación de la Real Clerecía de San Marcos en Salamanca- y esta atención a la historia y la memoria vendría señaladamente subrayada por su ingreso en esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1989.
La última década del siglo XX vio a Fernández Alba dedicado de forma preferente a las que él mismo llamó ‘ciudades del saber’, campus universitarios en distintos lugares de España, consecuencia de la extensión de la educación superior y de la descentralización promovida por la transferencia de competencias del Estado Central a las entonces recién creadas Comunidades Autónomas. De esta manera se proyectaron, entre muchos otros, el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, el de la Universidad Jaime I en Castellón, o la Escuela Politécnica en el campus externo de la Universidad de Alcalá, obras todas donde la todavía perceptible influencia de Kahn se funde con el rigorismo de la Tendenza y la solemnidad del clasicismo posmoderno para levantar conjuntos de gran ambición formal, voluntad geométrica y precisión constructiva.
Como colofón, el siglo XXI trajo al arquitecto los reconocimientos debidos a su trayectoria, y entre ellos deben al menos mencionarse la Medalla de Oro de la Arquitectura Española en 2002 y el ingreso en la Real Academia Española en 2006, un doble tributo profesional e intelectual que resume bien su dedicación biográfica al arte y a la palabra, expresada en una extensa secuencia de obras con vocación cultural y otra no menos prolífica serie de textos con intención crítica: un legado singular de este protagonista y testigo de su tiempo, alguien que, contradiciendo su apellido, no buscó «la razón de la aurora» con María Zambrano, sino los que llamó «los axiomas del crepúsculo», quizá porque es entonces cuando la lechuza de Minerva emprende su vuelo.
A los 96 años -que se antojan pocos sabiendo de sus padres centenarios-, Antonio Fernández Alba nos dejó el 7 de mayo, confortado por sus tres hijas Miriam, Marta y Nuria, pero con la ausencia lacerante de su mujer Enriqueta, fallecida durante la pandemia y a la que no pudimos despedir como se merecía su excelencia personal e intelectual. Fue un privilegio que nuestras vidas se enredaran con las suyas, y en esta ceremonia triste de los adioses solo quiero recordar su aristocracia espiritual y su elegancia personal. En una necrológica que nunca querría haber escrito, parafraseaba el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías para decir de Antonio Fernández Alba que «tardará tiempo en nacer, si es que nace, un castellano así, tan rico en luces»: un español eximio al que hoy despedimos sin consuelo posible con palabras que gimen.
Luis Fernández-Galiano